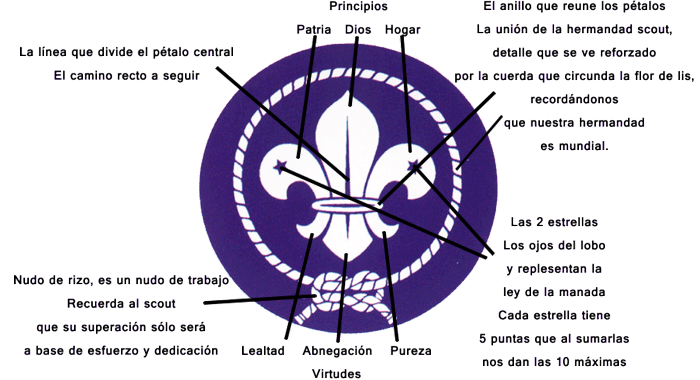Así, en este extracto con el que comienza el Viaje Decimoctavo, se presenta no solo la vida, sino todo el Universo como un regalo y como una deuda. Esta dualidad, nuestro particular Yin-Yang, abre de par en par el mundo hedonista y contemplativo de los sentidos y de la naturaleza – y que en el momento de recibir el regalo pasa a ser propio, surgen preguntas como si es merecido, cuál es su valor, ¿es lo que deseo?, ¿se podría mejorar y regalar a su vez?, cuál es la responsabilidad que acarrea…y aquí contraemos nuestra deuda, la reflexión. Cuantas más preguntas se formulen mayor será la riqueza que encontraremos en nuestra particular bioética.
No solo puedo influir en mi estado de ánimo y en el de los demás, puedo generar actitudes positivas, crear vida, marcar a futuras generaciones, construir ideas y valores que merezcan ser compartidos, luchar por conservar todo lo que aprecio, oponerme a las soluciones nocivas y fomentar los cambios sustentables. Todos somos la p. mariposa que volando en el ahora podría crear un huracán mañana. Pero nunca hay que olvidar que aunque algunos tengan alas -S. Lem en este caso-, otros sólo contamos con dar nuestro propio ejemplo.
La expedición que me propongo relatar fue la mayor obra de mi vida, tanto por su envergadura como por los resultados. Sé muy bien que serán pocos los que creerán en mis palabras. Sin embargo, aunque parezca una paradoja, es precisamente la falta de fé de los lectores lo que me facilita la tarea, ya que no puedo afirmar que haya realizado a la perfección lo que me habría propuesto. Para ser sinceros, mis logros fueron más bien mediocres. A pesar de que no fue por culpa mía, sino por la de ciertas personas envidiosas e ignorantes que inventaron por todos los medios contrariar mis planes, no puedo dejar de lamentarlo.
Así pues, la expedición que emprendí tenía por objeto la creación del Universo. Y no de uno nuevo, especial, que no existía aún. Ni mucho menos. Se trataba precisamente del Universo en el cual vivimos. Esta manifestación tiene toda la apariencia de un absurdo, incluso de locura: ¿Cómo puede crearse algo que ya existe y, por si fuera poco, desde tanto tiempo y de manera tan obvia como el Cosmos? ¿Se trataría –pensará el lector- de una hipótesis extravagante según la cual no existía nada hasta ahora excepto la Tierra, siendo todas las galaxias, soles, nubes y vías lácteas una especie de espejismo? Pues no, no es eso, en absoluto. Yo de veras lo creé todo, absolutamente Todo, incluso la Tierra y su sistema solar y la metagalaxia, lo que, por cierto, habría podido constituir un motivo de legítimo orgullo para mí, si mi creación no tuviera tantos defectos. Me refiero en parte a la materia misma de construcción, pero, sobre todo, a la materia viva, con el ser humano a la cabeza. A él se dirigen mis preocupaciones más serias. Sí, desde luego, las personas cuyos nombres citaré a continuación se inmiscuyeron en mi obra y la estropearon, pero, en conciencia, no me siento justificado por ello, ni libre de culpa. Era cosa mía planearlo todo con mayor exactitud, cuidar, controlar y tenerlo todo en cuenta. Tanto más cuanto que ya no se puede ni soñar en arreglos y perfeccionamientos. A contar desde el día veinte de octubre del año pasado, todos, literalmente todos los errores de la construcción del Universo, así como los vicios de la naturaleza humana, deben cargarse a mi cuenta. Soy consciente de ello, inexorablemente.
Todo empezó hace tres años, cuando conocí, gracias al profesor Tarantoga, a cierto físico de origen eslavo, de Bombay, que pasaba allí una temporada en carácter de visiting professor. Aquel científico, Solon Renombrovich, llevaba treinta años dedicado a la cosmogonía, o sea, la rama de la astronomía que investiga el origen y las circunstancias de la creación del Universo.
Habiendo alcanzado el conocimiento exhaustivo del problema, llegó a una conclusión matemáticamente exacta, que le dio vértigo a él mismo. Como sabemos, las teorías de la cosmogénesis se dividen en dos grupos. Uno de ellos recoge las que consideran que el Universo existe eternamente, o sea, que carece de principio. El segundo abarca las teorías según las cuales el Universo empezó a existir en un momento dado, gracias a la explosión del átomo primario. Ambos puntos de vista tropezaron siempre con grandes dificultades. En cuanto al primero, la ciencia dispone de un número creciente de pruebas de que el Cosmos visible cuenta con unos cuantos miles de millones de años de existencia. Si una cosa se caracteriza por poseer una edad definida, no hay nada más sencillo que, calculando hacia atrás, llegar al momento en que esa edad partió de cero. Sin embargo, un Cosmos eterno no puede tener un “cero”, es decir, un comienzo. Bajo la presión de conocimientos nuevos, la mayoría de los científicos pasa ahora al campo de un Universo aparecido hace unos quince o dieciocho millones de años. Al principio, hubo un fenómeno llamado Ylem, Preátomo o algo por el estilo, que explotó y originó la materia junto con la energía, nubes de estrellas, galaxias giratorias, nebulosas claras y oscuras, suspendidas en un gas enrarecido lleno de radiaciones… todo esto se puede calcular con gran precisión y elegancia siempre y cuando a nadie se le ocurra hacer la pregunta: “¿Y de dónde surgió aquel famoso Preátomo?”. Es una pregunta imposible de contestar. Existen, evidentemente, varios subterfugios en la materia, pero no dan satisfacción a ningún astrónomo honrado.
Antes de dedicarse a la cosmogonía, el profesor Renombrovich pasó mucho tiempo estudiando la física teórica y, sobre todo, el fenómeno de las llamadas “partículas elementales”. Cuando Renombrovich escogió un campo nuevo para sus intereses científicos, pronto tuvo la visión siguiente de las cosas: el Cosmos tenía un principio; no cabía la menor duda de que había aparecido dieciocho mil quinientos millones de años atrás, originado por un solo Preátomo. Al mismo tiempo, aquel Preátomo que le dio vida no podía existir, ya que, ¿quién lo habría puesto en el sitio vacío? En el principio mismo no había nada. Si hubiera habido algo, aquel algo se empezaría a desarrollar enseguida, es obvio, y todo el Cosmos se habría hecho realidad mucho más pronto. Llevando el razonamiento con la precisión debida, se llega a la conclusión de que lo habría hecho ¡infinitamente más pronto! ¿Por qué, a ver, aquel Preátomo primario tendría que permanecer, y permanecer dale que dale, aletargado e inmóvil durante unos eones inimaginables sin el menor sobresalto, y qué, por el amor de Dios, le habría sacudido y zarandeado en un momento tan poderosamente que se distendió y expansionó en una cosa tan enorme como el Universo entero?
Habiendo adquirido el conocimiento de la teoría de S. Renombrovich, no cesé de preguntarle por las circunstancias de su descubrimiento. Me apasionaban los problemas de esta índole y, verdaderamente, es difícil imaginarse una revelación mayor que la hipótesis cosmogónica de Renombrovich. El profesor, un hombre silencioso y en extremo modesto, me manifestó que, sencillamente, habría encauzado su razonamiento por unos derroteros inmorales, según el punto de vista de la astronomía ortodoxa. Todos los astrónomos saben de sobras que aquella simiente atómica de la cual tenía que crecer el Cosmos era un hueso demasiado duro de roer. ¿Qué hacen, pues, con ella? La dejan de lado, simplemente. Se olvidan del incómodo problema. Renombrovich, por el contrario, se atrevió a dedicar a él todos sus esfuerzos. A medida que reunía más datos, revolvía bibliotecas y construía modelos rodeados de los más modernos ordenadores, veía con una claridad creciente que allí se encontraba encerrado un gato prodigioso. Al empezar sus investigaciones, esperaba poder disminuir e incluso eliminar la contradicción.
Pero fue al revés: la contradicción iba en aumento. Todos los hechos demostraban inequívocamente que el Cosmos fue originado realmente por un solo átomo y, al mismo tiempo, que aquel átomo no pudo existir. Aquí, naturalmente, venía muy bien la hipótesis de la intervención de Dios, pero Renombrovich la apartó como un caso extremo. Recuerdo su sonrisa mientras me decía: “No hay que achacar todo a Dios. Y el que menos debe hacerlo es un astrofísico…”. Cabilando largos meses sobre este dilema, Renombrovich volvió a pensar en sus estudios anteriores. Preguntes ustedes, si no me creen, a cualquier físico amigo suyo, y contestará que ciertos fenómenos a escala muy reducida suceden de manera que podríamos llamar “a crédito”. Los mesones, esas partículas elementales, infringen a veces las leyes de su comportamiento, pero lo hacen con tanta rapidez que la infracción casi no existe. Raudos como relámpagos, hacen una cosa prohibida por las leyes de la física y, enseguida, como si no hubiera pasado nada, vuelven a regirse por ellas. Pues bien: en uno de sus paseos matinales por el jardín universitario, Renombrovich se planteó la siguiente pregunta: “¿Y si el Cosmos hizo, a escala enorme, lo que a veces pasa a la menor escala? Si los mesones pueden comportarse así en una fracción de segundo tan ínfima que un segundo entero, comparado con ella, parece una eternidad, el Cosmos, habida cuenta de sus dimensiones, habría debido comportarse de aquella manera prohibida durante un espacio de tiempo adecuadamente más largo. Por ejemplo, durante quince mil millones de años…”
Nació, pues, a pesar de no poder nacer, ya que no tenía de qué. El Cosmos era una fluctuación prohibida. Era un capricho instantáneo, un desvío momentáneo de un comportamiento normal, sólo que aquel instante o momento tenía dimensiones monumentales. ¡El Cosmos era el mismo vicio de la naturaleza que solían representar de vez en cuando los mesones! Embargado por el presentimiento de haber hallado la pista del misterio, el profesor se dirigió inmediatamente al laboratorio y emprendió cálculos comprobatorios que, paso a paso, le demostraron que tenía razón. Pero, antes todavía de poder terminarlos, comprendió, en un momento de clarividencia, que la solución al enigma del Cosmos constituía la más terrible amenaza que pudiera imaginarse.
Así pues, el Cosmos existía a crédito. Junto con todas las constelaciones y galaxias, era una monstruosa deuda, una especie de letra de cambio, un cheque que finalmente ha de ser pagado. El Universo era un préstamo ilegal, una deuda material y energética; su presunto “Haber” era, de hecho, un desastroso “Debe”. No siendo más que un Campricho Ilegal, reventaría un buen día como una pompa de jabón […]